Puerta al sur, capítulo 4 - Rendidos
No
hubo mano en todo el pueblo que se atreviera a alzarse en contra del capitán
Roulor. Este, sin embargo, mantuvo a sus tropas calmadas, y las espadas solo
abandonaron sus vainas para teñirse con el blanco otorgado por la luz del Sol
espectador. Aquel hombre no deseaba una matanza si sus palabras eran capaces de
cumplir la tarea que se le había encomendado.
—Deponed vuestras inútiles armas y regresad
a vuestros trabajos —dijo, pasando la mirada por los aldeanos, hasta detenerse
en Vandrine—. Todos seréis castigados, en especial tú, rebelde de poca monta.
¿Cómo osas alterar la paz de tantos poblados?
—¿Alterar la paz? —dijo ella enseguida—.
¿Qué paz ve el reino en hacer sufrir a sus habitantes?
—La que así alcanzan los que viven por encima
de ellos, de igual modo que una calzada es pisoteada para que los carruajes
avancen —dijo Roulor sin alterarse—. Así pues, retrocede con la calaña a la que
has decidido unir tus fuerzas. Aunque intercambiaremos más que palabras muy
pronto.
—¡Jamás! —dijo Vandrine, ceñuda—. Tienes mi
martillo. Verlo en tu mano hace que me revuelva de odio.
—Mas nada puedes hacer por recuperarlo. Ni
aunque inflamases de valor a todos estos pordioseros y atacasen juntos, ni
aunque yo muriera. Porque no podéis vencer a todos nuestros soldados —dijo el
capitán de la hueste—. Os superamos, y no me hagáis perder más tiempo —añadió,
agitando una mano.
En respuesta a su señal, los soldados
comenzaron a avanzar, con rostros malhumorados enmarcados por sus yelmos de
metal; habrían preferido quedarse en Trénguel, abusando de algún pueblerino o
apostando sus monedas en algún juego, incluso vigilando con la mente sumida en
fantasías. En cambio, debían imponer la paz en Héleho, y lo que era peor, sin
matar a nadie a no ser que hubiera revuelta.
Pero los vecinos de la aldea no parecían
dispuestos a luchar por su libertad. Todos retrocedieron con más o menos
celeridad, y algunos incluso huyeron en busca de sus familiares. Rómak
permaneció allí, mirando a Vandrine para tratar de encontrar en su rostro una
señal de resistencia, una voz que llamara al coraje necesario para alguna
acción. Sin embargo, ella solo mostraba ira, impotencia.
Todo aquello pareció quedar a punto de
estallar cuando Roulor se situó ante ella y le puso la mano sobre un codo. El
hombre era un tanto más bajo que Vandrine.
—No sabes cuánto castigo habrá de soportar
tu cuerpo —dijo él.
—Ninguno que provenga de tu mano —dijo ella,
temblando de rabia.
Y mientras Roulor arrugaba la boca para
responder, Vandrine lo empujó y le golpeó en una sien con su maza. La cabeza no
se quebró, como habría pasado si el golpe hubiera sido de Quiebracielos, pero fue suficiente para hacer caer al capitán y que
la vida dejara atrás un cuerpo mustio. Los ojos de Vandrine se clavaron
entonces en su martillo, y se agachó veloz como un ave rapaz sobre él, mas no
fue la única. Los soldados de Trénguel sabían bien cuáles eran sus cometidos, y
uno de ellos esclarecía que la antigua Guarda Real no volviera a poseer el arma
de dragón bajo ningún motivo. Varios guerreros se arrojaron también sobre el
objeto, apiñándose sobre él y sobre Vandrine, quien comenzó a agitarse debajo
de todos aquellos cuerpos, golpeando y maldiciendo.
Rómak se acercó para intervenir, pero ningún
aldeano quiso asistir a su repentino valor, y se le enfriaron los ánimos al ver
tantas espadas señalándolo con sus mortales uñas de metal. No obstante,
Vandrine emergió casi un instante después de entre aquella maraña de hombres.
Sujeta por tres de ellos y sin Quiebracielos.
—¡Malnacidos! ¡Hijos de mil…! —un puñetazo
silenció sus palabras.
—Calla, perra, o harás que tu castigo pese
más sobre ti —dijo uno de los soldados—. Aunque, en nuestras manos, el resto de
días que a tu vida le queden serán un castigo.
—¡Antes mordería mi lengua para que fuese mi
propia sangre la que me ahogara! ¡Nunca dedicaré mi vida a ser sierva de unos
carroñeros para su placer y su risa! ¿No entendéis quiénes éramos los
verdaderos Guardias Reales? —dijo Vandrine, sacudiéndose con fuerza.
—¿Qué hacer? —murmuró Rómak, desesperado—.
Vandrine…
—Tú —le dijo de pronto ella,
sobresaltándolo—. ¿Qué haces tan cerca de estos soldados? Aléjate, ve con tus
vecinos. Habrá otra muerte hoy.
Rómak la miró, con los ojos muy abiertos, y
contempló cómo Vandrine se deshacía del agarre de los tres hombres, con el
rostro rojo de esfuerzo. Agarró el cuello de uno y le propinó un cabezazo entre
ojo y ojo, luego le arrebató la espada y asestó uno y otro tajo a todo aquel
que se le acercaba. Los soldados caían, heridos o muertos, y la cuenta llegó a
cinco antes de que el que ahora tenía el mando llamara a los arcos. Una flecha
se enterró en la espalda de Vandrine, y la espada siguió gritando su ira, otra
la alcanzó en la cadera, y aunque sus movimientos se ralentizaron, no
terminaron ahí; una tercera inutilizó su brazo, y la espada huyó de aquella
mano a la otra para ensartar a un último incauto. La cuarta y la quinta al fin
la silenciaron, y el acero tintineó sobre el suelo al resbalar de sus dedos,
seguido por el peso de su cuerpo que cayó arrodillado.
Rómak se lamentaba, desesperado, en la
oscuridad de aquel cuarto. Por el momento, los aldeanos habían sido obligados a
entrar en sus casas, y él había terminado en el hogar de aquel vecino tan
carrasposo de la pareja de ancianos. Muchas cosas corrían por su mente en
aquella hora, y todas suponían un mayor peso a su congoja. «No pude hacer nada
por ella, ¡soy estúpido! Tendría que haber muerto defendiéndola, ¿de qué me va
a servir mantenerme con vida? Solo soy un cobarde, como todos los demás.
¡Inútil! ¡Un inútil y un estúpido! ¡Maldita sea!», pensó antes de aporrear el
suelo con su ancho puño. Un carraspeo sonó casi en respuesta, débil como si proviniera
de debajo de la tierra.
Pronto Rómak oyó la voz de un guardia que
había abierto la puerta de la casa y llamaba a salir a sus habitantes. El dueño
de esta, que se llamaba Onolo, acudió enseguida a la llamada, pero el herrero
permaneció sentado en el mismo lugar hasta que alguien aporreó la madera y
trató de forzarla.
—¡Sal de inmediato! —gritó el soldado, y
aporreó una vez más—. ¡Obedece o tendrás más que golpes como castigo!
Rómak suspiró, levantándose sin ánimo alguno
de verle la cara a aquel soldado. Por eso frunció el ceño tanto como pudo al
abrir la puerta, y el hombre que había detrás intentó sostenerle la mirada, aunque
no fue capaz.
—¡Deprisa, o serás ejecutado! —dijo, y se
atrevió a darle un empujón (que no movió a Rómak) cuando el herrero pasó por
delante.
Él tensó el cuerpo, pero no dijo nada y se
limitó a salir y caminar hasta el centro del pueblo. Allí, un círculo de
guardias armados rodeaba a todos los aldeanos, y en el centro estaba el nuevo
capitán junto a dos de sus soldados. Subido a una caja de madera, el guerrero
miraba con ojos altaneros a quienes estaban por debajo de él, aunque fuera solo
en altura. De su cinturón pendía Quiebracielos,
y Rómak apretó los puños cuando distinguió el arma.
—¡Insectos de Héleho! —dijo el capitán poco
después, cuando todos los aldeanos hubieron llegado—. Iréis a trabajar ahora
mismo hasta que caiga el Sol. Se os asignarán tareas según nuestro criterio, y
tendréis prohibido protestar bajo pena de tortura y encierro de por vida. Como
castigo a vuestra insubordinación, se os tratará peor que al ganado. Podréis
beber el agua que dejemos en los abrevaderos, pero no tendréis comida durante
una semana —hubo algunos susurros de sorpresa y miedo—. ¡Silencio! ¿No creéis
merecer esta miseria? ¡Que alguien ose replicar! —y levantó a Quiebracielos. Esto no habría sido
suficiente para mantener callado al pueblo si el resto de los guardias no
hubieran alzado también docenas de flechas y espadas. Nadie quería perecer.
Aún.
Llantos y gritos de furia se mezclaron
entonces, conformando una música de marcha hacia la esclavitud. Los látigos
chasquearon, algunos cuerpos dieron contra el suelo, pero nadie pudo cambiar el
nuevo cauce de Héleho.
Así comenzaron días penosos para Rómak, los
peores que en su vida había visto. Cada mañana estaba más hambriento, pero
debía levantarse para ir a trabajar la tierra, pues los guardias se tomaban con
seriedad su labor de despertar y sacar de sus casas a todos los aldeanos. En
una ocasión el herrero contempló cómo un hombre era apaleado y pateado hasta la
muerte por insultar a un soldado que le había negado un trozo de pan a su hijo,
y en otra vio a dos guardias que arrastraban a una niña menor de diez años
hacia un callejón. Sus llantos duraron poco.
Y mientras el herrero sudaba, encorvado
sobre la tierra bajo la amenaza de las flechas y el encierro de los cercos que
rodeaban los huertos, pensaba en todo lo que se había perdido, dentro y fuera
de Héleho. «Esto es ridículo, Vandrine habría peleado hasta morir, como ya hizo»,
pensó. «Si pudiera escapar… Al menos Banron no sufre esta miseria, si aún vive.
No había entendido bien su arrojo hasta este momento». Levantó la mirada, solo
para encontrarse a un malhumorado soldado que lo observaba, espada en mano. «Si
estuvieras desarmado no serías tan valiente, escoria».
En aquella noche, doceava de mayo, Rómak se
atrevió a dar un rodeo antes de regresar a la casa en la que vivía, después de
beber un trago del abrevadero. Refrescarse allí le resultaba humillante, pues
el agua era sucia y aun así los vecinos debían agacharse como animales para
tomarla, y los soldados aprovechaban para mofarse de ellos (algunos decían
haber orinado en aquella agua, y otros escupían mientras la gente trataba de
saciarse). Tales situaciones encendían una débil chispa de rabia en el herrero,
que no era capaz de ser más que una pequeña llama porque apenas le restaban las
fuerzas. Por eso anduvo con torpeza y toda la prisa que pudo.
Caminó sin rumbo durante cierto tiempo hasta
que su tambaleante sendero lo llevó al sonido de una conversación que sostenían
dos guardias ante una ventana. Rómak podía escucharlos, pero ellos no lo veían
y parecían no estar preocupados.
—¿Y no le pegaste? —decía uno.
—Claro que sí, y empezó a sangrar por todas
esas heridas, la muy cerda —dijo el otro, riendo—. Pero no me importó, yo
quería terminar mi faena. Hacía mucho que no me divertía.
—¡Ja! Habrás tenido que lavar tus ropas
después, con tanta sangre.
—Esa fue la peor parte, pero valió la pena.
Merece toda la humillación que podamos darle, ¡maldita sea!
—Ah, pero no sabía que ya podíamos
visitarla. Intentaré pasar un rato con ella, también quiero darle medicina —dijo, riendo.
—No creas que aún podemos hacerle cuanto
queramos —dijo el otro, después de reír también—. El capitán quiere que
conserve la vida antes de enviarla a Rhodea.
—Bueno, pues pediré un turno. Aunque seguro
que recibirá una gran despedida antes de marchar hacia la capital.
—No tengas ninguna duda acerca de eso.
Rómak se había quedado sin aliento durante
un instante, y tras aquellas palabras se retiró de allí con toda la presteza
que pudo. Entonces se percató de que había llegado hasta la casa de los
guardias en su camino, y entendió, también, que allí tenían a Vandrine, y que
seguía viva.Imagen: https://www.unrealengine.com/marketplace/medieval-village-wooden-props
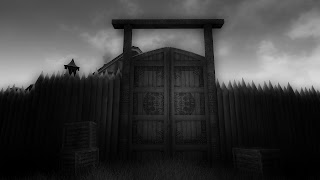


Comentarios
Publicar un comentario